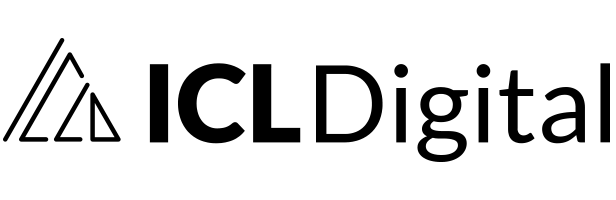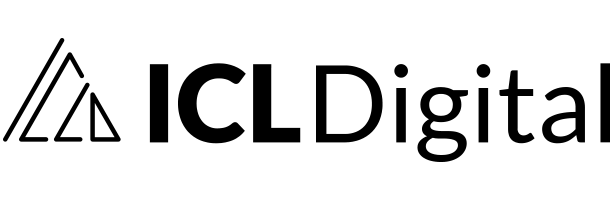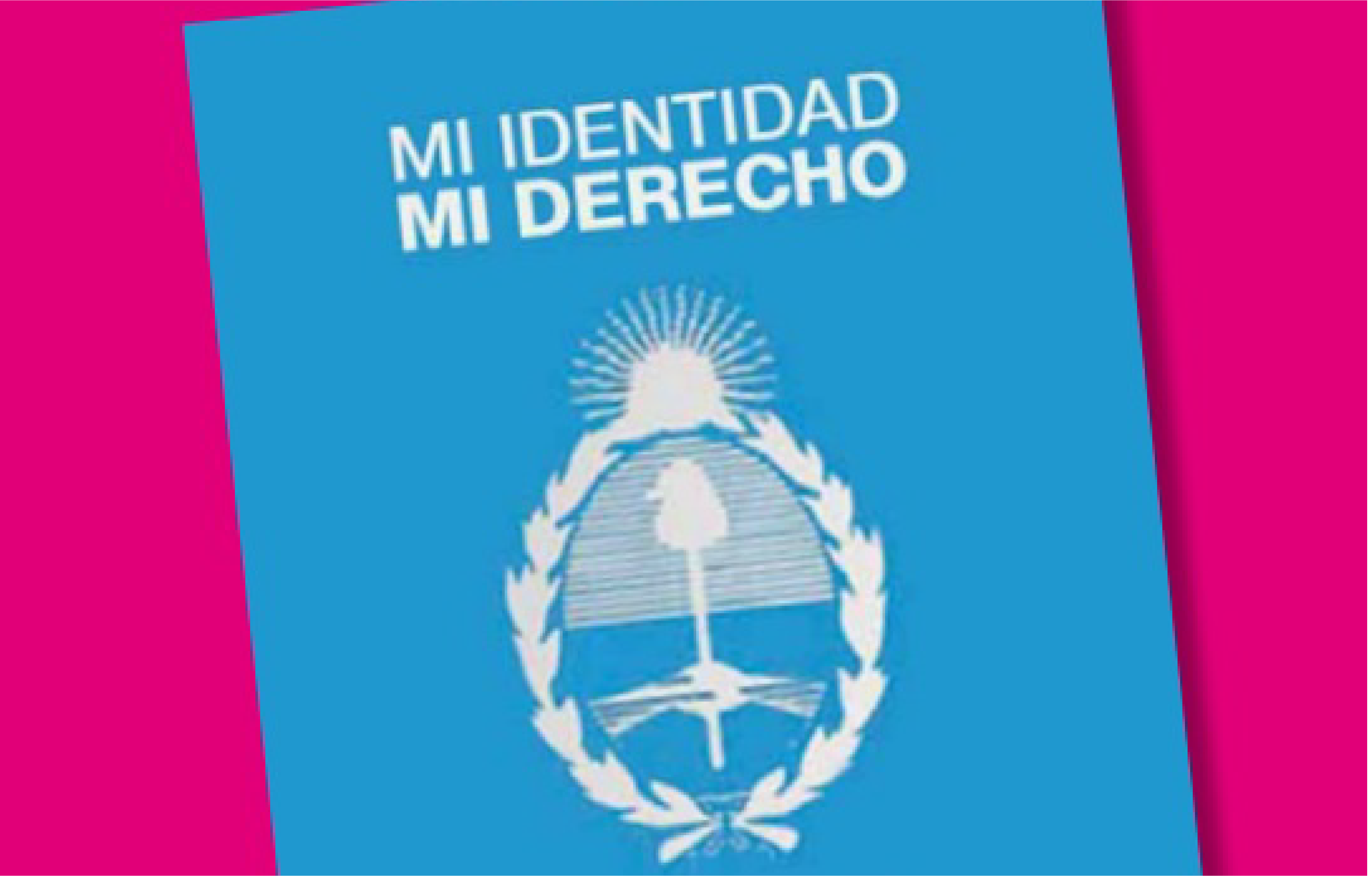12 Sep EMERGENCIA CLIMÁTICA, DEMOCRACIA Y SOBERANÍA:
La Opinión Consultiva 32/25 de la Corte Interamericana consolida un giro fundamental: el derecho a un ambiente y a un clima sano se erige como derecho humano autónomo, de alcance colectivo e individual, y con estatus de jus cogens. Esta formulación no sólo tiene relevancia jurídica, sino también política, ya que redefine las prioridades del derecho internacional frente a la crisis ecológica. Reconocer al ambiente y al clima como obligaciones a cumplir por los Estados y derechos básicos de las comunidades, pone en jaque a las instituciones estatales y gobiernos de los distintos Estados al superar el paradigma del crecimiento ilimitado, donde la mercantilización de la naturaleza se presenta como inevitable. Al afirmar que la naturaleza es sujeto de derechos y que la justicia intergeneracional es principio rector, la Corte interpela directamente a los gobiernos: no basta con declarar compromisos ambientales, es preciso reestructurar las políticas ambientales, de desarrollo, energía y producción bajo un enfoque de soberanía y protección de los bienes comunes.
Durante el largo recorrido de la jurisprudencia internacional, la Corte ha intentado siempre reforzar el concepto de debida diligencia, con sus distintas variables y aplicaciones en casos concretos. En esta ocasión se habla de debida diligencia reforzada, haciendo énfasis en lo urgente de los deberes de hacer y de no hacer de los Estados: la adopción de medidas preventivas proactivas y ambiciosas para evitar los peores escenarios climáticos; la identificación y evaluación exhaustiva de los riesgos; y la utilización de la mejor ciencia disponible en el diseño e implementación de acciones climáticas. No se trata solo de respetar y garantizar derechos, sino de un deber constante de adaptación del derecho interno, que debe regir como política estatal si realmente se busca enfrentar la urgencia climática desde una perspectiva de derechos humanos.
En el contexto de la crisis climática, del derecho a un clima sano se desprende la obligación estatal de mitigar las emisiones de GEI. Para garantizar este derecho, los Estados deben regular y fiscalizar a actores públicos y privados, exigir Estudios de Impacto Ambiental (EIA) antes de autorizar actividades con impacto climático y consolidar un compromiso social empresarial que asuma el carácter global de la crisis y la necesidad de una salida comunitaria. Por eso, la Corte hace foco también en la dimensión política del problema: la producción y divulgación de información climática, la lucha contra la desinformación, el derecho a la participación política y el acceso a la justicia de los sectores más vulnerados.
La Corte constata que el cambio climático tiene un impacto desproporcionado en pueblos indígenas y tribales, comunidades afrodescendientes, campesinas y de pescadores, que dependen de ecosistemas particularmente expuestos a inundaciones, sequías, olas de calor, incendios forestales o ciclones. De allí surge el deber de los Estados de reforzar las instituciones representativas de estos pueblos en materia de autogobierno, autonomía y manejo territorial, asegurando que cuenten con recursos financieros para participar en las decisiones de la emergencia climática. El Tribunal también advierte sobre el impacto en niños, niñas y adolescentes, cuyo derecho a la alimentación adecuada se ve comprometido por el aumento de la malnutrición y el retraso en el crecimiento. Esto exige a los Estados un compromiso con la equidad intergeneracional e intrageneracional: no pueden diferir injustificadamente la mitigación transfiriendo los costos a las generaciones futuras, ni imponer cargas desproporcionadas a los grupos vulnerables actuales.
Así, ya sea mediante la adaptación del derecho interno o la cooperación internacional, no existe un horizonte de construcción ambiental sin una conciencia política de responsabilidad estatal que repare, distribuya y democratice la transición, priorizando a quienes han sido históricamente las primeras víctimas de la urgencia climática. Como recuerda la Corte al citar la Carta Social de las Américas, la pobreza constituye “un obstáculo al desarrollo” y, en particular, para el “pleno desarrollo democrático de los pueblos del Hemisferio”, por lo que su eliminación es esencial y constituye una responsabilidad común y compartida de los Estados americanos.
La democracia ambiental parte de la idea de que la protección del ambiente y del clima exige participación ciudadana activa. La OC-32/25 de la Corte IDH resaltó la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos en el contexto climático, y subrayó la necesidad de procesos inclusivos que reconozcan el derecho a la ciencia, los saberes tradicionales y los derechos de acceso: información, participación y justicia. El derecho humano a la ciencia –reconocido en el Protocolo de San Salvador– exige políticas basadas en la mejor evidencia disponible y en la participación de toda la sociedad en sus avances. La Corte fundó su dictamen en evidencia científica sólida, contrastando con el negacionismo climático, y trazó una hoja de ruta jurídica que vincula ciencia y derechos humanos. En este marco, el acceso a la información ambiental resulta esencial: sin datos completos, veraces y oportunos no puede haber fiscalización ciudadana ni políticas climáticas efectivas. La OC-32, en línea con el Principio 10 de Río y el Acuerdo de Escazú, establece que la transparencia no es optativa, pues permite reducir asimetrías entre comunidades, empresas y gobiernos.
La participación ciudadana debe ser real y efectiva, más allá de consultas formales; el proceso de la propia OC-32 fue el más participativo en la historia de la Corte, con cientos de aportes escritos y orales de actores diversos. Sin embargo, la participación efectiva requiere un entorno democrático robusto. En varias partes de América Latina hemos advertido que sin democracias vivas y soberanas es difícil avanzar en la justicia ambiental. Prácticas antidemocráticas como el lawfare –es decir, la judicialización malintencionada de la política para perseguir a líderes políticos– debilitan la voluntad popular y pueden bloquear proyectos transformadores en materia climática. Diversas voces han denunciado que la proscripción política de referentes populares mediante procesos judiciales cuestionables erosiona la capacidad de los pueblos de decidir su destino y transitar caminos de justicia social y ambiental. Por el contrario, fortalecer la democracia representativa y participativa es condición necesaria para encarar la crisis ecológica. Esto incluye promover la organización social y la construcción de mayorías conscientes de la agenda climática. En palabras de algunos líderes, se necesita “construir una mayoría social” que se encarne en una fuerza política capaz de llevar adelante las transformaciones ecológicas que el contexto demanda.
El acceso a la justicia climática, consagrado en la CADH y reforzado en la OC-32, exige recursos efectivos y la adaptación de los sistemas judiciales para superar trabas tradicionales. En este punto, la Corte también advirtió sobre el clima de criminalización de los defensores ambientales, instando a los Estados a prevenir, investigar y sancionar ataques, y a implementar medidas de protección específicas en cumplimiento del Acuerdo de Escazú. En definitiva, la emergencia climática plantea desafíos ambientales y democráticos, y la mejor respuesta es más democracia: solo garantizando información, participación y justicia podrá materializarse el derecho a un ambiente sano.
La Opinión Consultiva 32/25 de la Corte IDH emerge en un escenario global marcado por el negacionismo climático de líderes como Putin, Trump y Xi Jinping: el primero con compromisos vacíos, el segundo retirando a EE.UU. del Acuerdo de París, y el tercero combinando discursos verdes con prácticas que consolidan a China como mayor emisor. En Argentina, el presidente Javier Milei niega la existencia del cambio climático, desprecia las políticas ambientales como “recaudatorias” y deposita toda confianza en el mercado.
Frente a este contexto, la Corte Interamericana produce un pronunciamiento disruptivo: reconoce la crisis climática como una amenaza directa a los derechos humanos, establece obligaciones concretas para los Estados y crea un estándar interamericano de justicia climática. Se suma así a una tendencia global que incluye a la Corte Europea, al Tribunal del Mar y a la CIJ, pero va más allá al consagrar un derecho autónomo a un clima sano.
Por lo tanto, constituye un parteaguas al situar la crisis climática no solo como amenaza ambiental, sino como problemática estructural de derechos humanos que interpela a Estados y sociedades. La Corte reafirma que el principio de igualdad y no discriminación debe leerse en conexión con las realidades concretas que produce la crisis: impactos que no se reparten de modo neutro, sino que refuerzan desigualdades históricas. Así, la justicia climática se transforma en una exigencia de igualdad sustantiva.
Ciertos colectivos –pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, niñez y juventud, población LGBTIQ+, migrantes y defensores ambientales– cargan con una doble injusticia: la exclusión estructural previa y la intensificación de su vulnerabilidad frente a fenómenos extremos. El trato igualitario puramente formal perpetúa desigualdades; por ello, los Estados deben diseñar políticas diferenciadas, sensibles a estas realidades.
También se otorga centralidad a los pueblos indígenas, afectados con mayor crudeza a pesar de ser los menos responsables. La degradación de sus territorios compromete su supervivencia material y continuidad cultural y por ello la consulta y el consentimiento previo no pueden ser formalismos sino garantías sustantivas. Además, la Corte invita a reconocer sus saberes ancestrales como prácticas de futuro.
La perspectiva de género ocupa un lugar neurálgico: las mujeres, sobre todo en contextos rurales, cargan tareas esenciales y mayores riesgos en desastres, pero también son agentes de transformación y lideresas que deben ser protagonistas de la acción climática.
La Corte propone así, además de una mirada intergeneracional, una lectura interseccional de la justicia climática, reconociendo que las vulnerabilidades se entrecruzan por género, cultura, raza, edad, orientación sexual y condición socioeconómica. Vuelve a remarcar la necesidad de que los Estados asuman obligaciones de acción positiva frente a la crisis climática y recuerda que los compromisos internacionales –Escazú, París, la CMNUCC– deben traducirse en políticas concretas. En este punto, ubica al sector energético como principal responsable de las emisiones: a nivel global, electricidad, transporte y calefacción concentran la mayor parte y en Argentina el Inventario Nacional de GEI atribuye al sector energético un 45% de las emisiones. La transición energética aparece así como vía central para mitigar la crisis, pero la Corte advierte que sólo puede ser legítima si es justa, es decir, si evita sacrificar comunidades, ecosistemas o derechos en nombre del clima. Políticas como impuestos al carbono o eliminación de subsidios fósiles deben diseñarse con protecciones para consumidores vulnerables y alternativas laborales para quienes dependen del sector.
El pronunciamiento también subraya la creciente judicialización climática. Cita casos latinoamericanos donde los tribunales frenaron proyectos extractivos y energéticos –en México, Colombia, Guyana y Argentina– reconociendo que proteger el ambiente frente al cambio climático es una obligación derivada del derecho. Ejemplos como la anulación de proyectos de fracking o de deforestación inconsulta muestran que los jueces se convierten en actores clave para garantizar que la transición energética no se use como excusa para profundizar desigualdades. La Corte celebra además que este fenómeno se extienda a otros foros –Comité de Derechos del Niño, Tribunal Europeo de DDHH– y destaca que para 2023 había más de 2.600 litigios climáticos en el mundo, la mayoría posteriores al Acuerdo de París.
En esta línea, la Corte reafirma la obligación de los Estados de garantizar acceso a la justicia climática efectivo, rápido y con legitimación activa amplia para la defensa colectiva del ambiente. Esto requiere no sólo normas, sino recursos técnicos, presupuesto y personas que permitan a las instituciones cumplir su función, además de mecanismos flexibles para evaluar la vulnerabilidad de comunidades y ecosistemas afectados. La transparencia y la rendición de cuentas de los Estados en sus políticas climáticas son también condiciones esenciales para que los tribunales puedan resolver en favor de la protección de los derechos. Con este enfoque, la OC-32/25 consolida un piso regional que articula transición energética, litigio climático y acceso procesal como ejes inseparables de la justicia climática.
Finalmente, lo que esta Opinión Consultiva habilita, desde una mirada comprometida con los derechos, es la posibilidad de construir un ambientalismo popular emancipador, capaz de articular la defensa de la naturaleza con la ampliación de derechos sociales y humanos. El desafío político-jurídico que se enfrenta en consecuencia, consiste en transformar esta visión en norma, en política pública y en práctica cotidiana. En este sentido, la OC-32/25 puede ser leída también como una herramienta para disputar sentidos frente a quienes aún conciben el ambientalismo como un lujo de élites urbanas. Lo que la Corte nos recuerda es que el cambio climático no se libra en un plano abstracto, sino en territorios concretos donde comunidades enteras ven comprometida su subsistencia. Así, como mencionamos previamente, la justicia climática se enlaza directamente con la lucha por la soberanía alimentaria, el acceso al agua, la defensa de la tierra y la garantía de un hábitat digno: cuestiones profundamente importantes que no pueden ser reducidas a tecnicismos de expertos o a meras cifras.
Desde esta perspectiva, la Opinión Consultiva interpela a los Estados, pero también a las sociedades: ¿qué modelo de desarrollo estamos dispuestos a sostener, para qué y para quiénes? La respuesta no puede ser la perpetuación de un extractivismo voraz que sacrifica territorios y cuerpos en nombre de una transición energética que vuelve a la exclusión. La transición sólo será justa si coloca en el centro a los pueblos, si democratiza el acceso a los bienes comunes y si reconoce que la naturaleza no es una mercancía, sino parte de un entramado vital que sostiene la vida misma. Será justicia social.
Referencias bibliográficas
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-32/25 de 29 de mayo de 2025. Solicitada por la República de Chile y la República de Colombia. Emergencia Climática y Derechos Humanos.
- Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la emergencia climática, el derecho a un ambiente sano y los derechos de la naturaleza. FARN, 2025. https://farn.org.ar/corte-interamericana-opinion-consultiva-32/
- Nate Pérez y Raquel Waldholz. “Trump se retira (otra vez) del Acuerdo de París y revierte la política climática de EE.UU.” NPR, 21 de enero de 2025. https://www.npr.org/2025/01/21/nx-s1-5266207/trump-paris-agreement-biden-climate-change
- El Doce [eldoce]. “Milei explicó qué piensa del cambio climático: ‘Existe un ciclo de temperaturas’.” YouTube (video), 8 de octubre de 2023. https://www.youtube.com/watch?v=txnCPF65oYg
- Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). Derecho ambiental. Derecho del mar. Cambio climático. Gases de efecto invernadero. Contaminación del medio marino. (Rôle des affaires n.º 31, sentencia del 21-5-2024). https://www.csjn.gov.ar/dbre/ticia.do?idNoticia=8475
- Convenio N.º 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales; Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 27 de junio de 1989.
- Acuerdo de Escazú. Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. 4 de marzo de 2018.
- OC-23/17 Medio ambiente y derechos humanos. Ministerio Público de la Defensa (Argentina). https://repositorio.mpd.gov.ar/jspui/handle/123456789/2326
- ANDHES – Asociación Nacional de Abogados y Abogadas del Estado. “La nueva Opinión Consultiva de la Corte Interamericana: herramienta para continuar la defensa ambiental de nuestros territorios.” Julio 2025. https://www.andhes.org.ar/contenido/232/nueva-opinion-consultiva-corte-interamericana-herramienta-para-continuar-defensa-ambiental-nuestros-territorios.html
- Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Naciones Unidas, 9 de mayo de 1992.
- Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Naciones Unidas, 11 de diciembre de 1997.
- Acuerdo de París. Conferencia de las Partes de la CMNUCC, París, 12 de diciembre de 2015.
Protocolo de San Salvador. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 17 de noviembre de 1988.
(*) Estudiantes de Abogacía – Facultad de Derecho UBA.