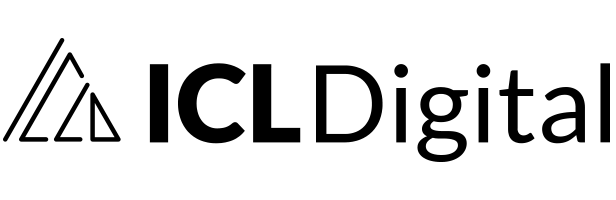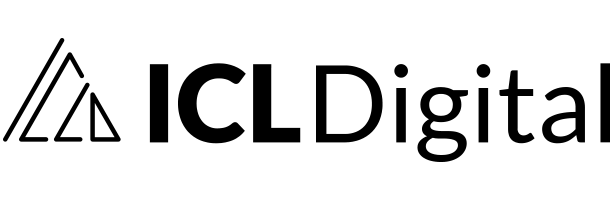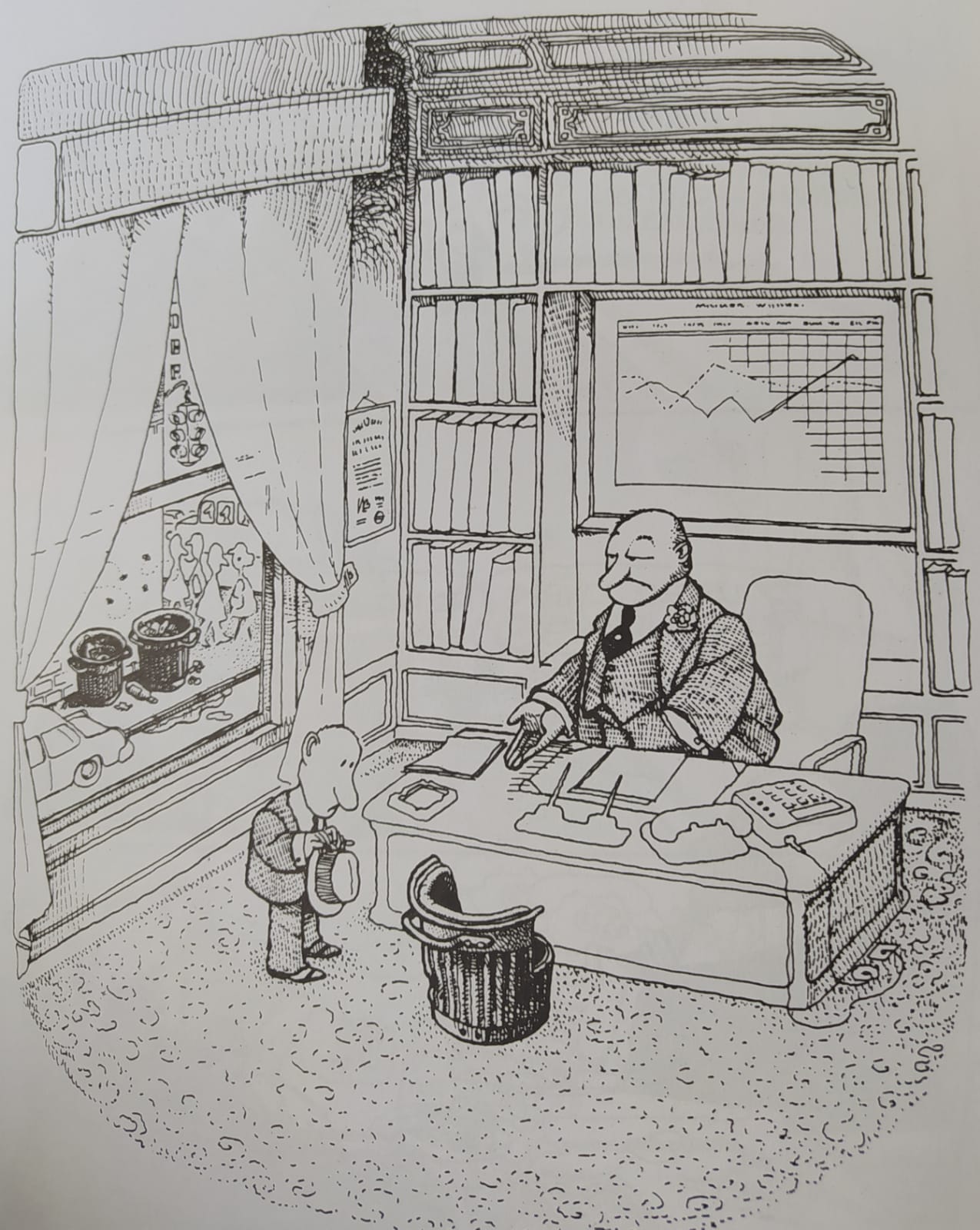06 Oct BALANCE A UN AÑO DEL RIGI
Corría julio del año 2024. El gobierno de Javier Milei se anotaba como un logro la reciente aprobación de la ley n° 27.742 también llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Dentro de tan rimbombante nombre contenía en su título VII el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que sería en agosto del 2024 puesto en marcha y reglamentado a través del decreto reglamentario n° 749/2024.
El RIGI fue presentado como un eje clave de la plataforma política del gobierno libertario y consiste en una serie de beneficios fiscales, cambiarios, comerciales y tributarios para obtener inversiones multimillonarias facilitando el ingreso de grandes capitales y acelerando las exportaciones en el corto plazo.
La vigencia de estos beneficios es a treinta años desde el momento de la inscripción. Si bien todavía queda un año más para que los supuestos inversionistas se inscriban en el régimen de incentivos, ¿cuál es la situación actual del RIGI a más de un año de su reglamentación?.
Primero, números. Muy lejos de la lluvia de inversiones prometida por el equipo económico que lideran el presidente Milei y el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, al RIGI únicamente atrajo 19 proyectos, de los cuales solo siete se encuentran aprobados. Estos siete proyectos además representan una inversión de alrededor de trece mil millones de dólares, muy lejos de los estimativos planteados por la gestión libertaria.
Además el 63%[1] del total de estas inversiones se centran en la actividad minera, la cual únicamente genera ganancias varios años posterior al inicio de la actividad. Se constituye además la investigación y extracción de litio como el principal foco de inversiones. Esto también ocurre si observamos el mapa de provincias que han adherido al RIGI o han votado regímenes de incentivos en consonancia. De las quince provincias con regímenes similares sólo ocho lograron atraer inversiones mayores a 200 millones de dólares bajo el nuevo marco normativo. De los 19 proyectos ingresados, San Juan, Río Negro y Catamarca concentran la mayor parte de las propuestas (81% del capital comprometido).
San Juan lidera con el 35%, orientado principalmente a la minería; le sigue Río Negro con el 30%, vinculado a infraestructura hidrocarburífera; y Catamarca con el 16%, para proyectos de litio y cobre.[2]
Es clara la diferencia que existe entre lo prometido por el gobierno durante la ley de bases (más de cincuenta mil millones de inversiones)[3] y lo efectivamente concretado. Pero además en materia de empleo directo, las inversiones del RIGI no alcanzan siquiera a crear mil nuevos puestos de trabajo. En otras palabras, el RIGI termina constituyéndose como aquello que se denunciaba desde la oposición durante su tratamiento legislativo: una herramienta de ganancias extraordinarias para un sector muy minoritario, con bajo porcentaje de generación de empleo y beneficios mínimos o nulos para las finanzas del país. Pero a esto se le suma el agregado de que incluso desde esta perspectiva la adhesión de grandes empresas al RIGI sigue siendo baja. ¿Por qué ocurre esto? Intentaremos analizar brevemente los motivos.
Primer motivo: la falta de infraestructura.
Uno de los principales obstáculos que explican la escasa llegada de inversiones bajo el RIGI es el déficit estructural de infraestructura que atraviesa al país. A pesar de los incentivos fiscales y cambiarios, las empresas enfrentan limitaciones logísticas severas: rutas deterioradas, falta de corredores ferroviarios y portuarios eficientes, déficit energético en regiones clave como el NOA y la Patagonia, y escasa conectividad digital y de servicios básicos en zonas mineras o de desarrollo energético. Estos factores encarecen el costo operativo y alargan los plazos de ejecución de proyectos, reduciendo la competitividad frente a países vecinos como Chile o Perú, que cuentan con marcos similares pero redes logísticas consolidadas. En consecuencia, las promesas de inversión tienden a postergarse o redirigirse hacia mercados más previsibles. La suspensión de la obra pública por parte del gobierno de Milei no hace sino agravar esta situación. Un país con la extensión territorial que posee el nuestro, que tiene un déficit estructural en materia de infraestructura y transporte, requiere de inversión fuerte de obra pública especialmente cuando compite con países vecinos como Chile y Perú.
Segundo motivo: beneficios excesivos y falta de credibilidad
Aunque el RIGI fue presentado como un instrumento para brindar “seguridad jurídica” a los grandes capitales, su diseño terminó generando una paradoja de credibilidad. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios son tan amplios (exenciones por hasta 30 años, libre disponibilidad de divisas, estabilidad impositiva y protección frente a cambios regulatorios) que diversos analistas sostienen que resultan difícilmente sostenibles en un país de alta volatilidad institucional y política. En lugar de proyectar estabilidad, el régimen despierta dudas sobre su viabilidad futura: la historia reciente argentina muestra que las reglas de juego pueden revertirse con cada cambio de administración o con crisis fiscales severas. Según el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX), el RIGI “no ofrece seguridad jurídica sino una ficción de estabilidad, basada en la ilusión de que una ley puede aislar a las inversiones de la política económica real”[4]. Por su parte, el think tank FUND.AR advierte que el régimen “otorga privilegios desproporcionados en un contexto de fragilidad institucional, lo que aumenta la percepción de riesgo país en lugar de reducirla[5]”. En el ámbito empresarial, cámaras como la UIA han manifestado preocupación por la asimetría regulatoria entre los grandes proyectos amparados por el RIGI y las empresas locales sujetas a marcos más inestables. Así, los incentivos extraordinarios no compensan la desconfianza generalizada derivada de la imprevisibilidad política, la conflictividad federal y la falta de consensos de largo plazo, condiciones indispensables para que los grandes flujos de inversión se materialicen.
Tercer motivo. Repetición de proyectos.
Uno de los puntos más discutidos en el balance del RIGI es su baja capacidad de generar inversiones verdaderamente nuevas. Diversos relevamientos muestran que buena parte de los proyectos aprobados o presentados bajo este régimen ya estaban en carpeta o en etapas avanzadas de desarrollo antes de su promulgación, y simplemente optaron por adherirse para aprovechar los beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros. Esto implica que el régimen, lejos de atraer capital fresco, re-etiquetó inversiones preexistentes que probablemente se habrían concretado de todos modos, aunque con márgenes menores de rentabilidad. En términos técnicos, el RIGI muestra una “baja adicionalidad”: su impacto neto sobre el flujo de inversión total sería limitado, ya que no induce nuevas decisiones de inversión sino que mejora las condiciones para proyectos ya en marcha. De hecho, un informe de Tecnoenergía (2025) estima que del total de los proyectos aprobados, apenas un 0,5 % corresponde a inversiones realmente nuevas[6]. El caso del proyecto minero Los Azules, de McEwen Mining (que venía tramitando desde 2017 y fue reencuadrado bajo RIGI en 2025), se volvió emblemático de esta tendencia: ilustra cómo el régimen funciona más como mecanismo de exenciones complementarias que como disparador de nuevas inversiones productivas. En síntesis, el atractivo del RIGI parece residir menos en su capacidad de generar desarrollo adicional y más en su función como instrumento de rentabilidad fiscal para capitales ya posicionados en los sectores extractivos sin ningún tipo de beneficio real para el país o para la ciudadanía.
En definitiva cuando observamos el valor de las inversiones generadas y los motivos por los cuales aún se encuentran muy lejos de lo prometido por las autoridades nacionales no podemos no notar varias cuestiones en relación a los motivos de esta problemática: en primer lugar un enorme nivel de improvisación y una ignorancia supina respecto al funcionamiento de los factores productivos en la economía real. Desconocer que la economía se fundamenta principalmente por las expectativas que tienen los grupos económicos y la confianza o desconfianza que les generan las políticas de gobierno es un saldo negativo brutal en un gobierno que se ufanaba de su expertis económica. Pero además si la inseguridad jurídica es un desaliento natural para las inversiones, pocas normativas han generado tanta inseguridad jurídica como la ley bases y el decreto reglamentario del RIGI. Sin ir más lejos, el artículo 165 de la ley considera que cualquier norma que “limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe” los privilegios otorgados, será considerada “nula de nulidad absoluta e insanable”. Esto no solamente es un avasallamiento a toda norma de presupuestos mínimos de protección ambiental sino también sobre las legislaciones y regulaciones locales, lo cual entra en contradicción con nuestro sistema constitucional que le otorga a las provincias la competencia de administrar los recursos naturales existentes en su territorio (y al Estado Nacional la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos que garanticen el derecho a un ambiente sano y equilibrado para la población). Cómo lograr atraer inversiones mediante una norma que puede (y debe) ser considerada inconstitucional por cualquier tribunal o juez ante la primera conflictividad local es una pregunta que seguramente el equipo económico del presidente Milei deberá contestar más temprano que tarde. Es muy probable que algunas de estos conflictos incluso puedan derivar en controversias Inversor-Estado (ISDS) perjudicando aún más la economía nacional y la credibilidad de nuestro país en el mundo.
Vale destacar que la respuesta a esta problemática derivada de la falta de perspectiva y planificación del Gobierno, no debería resolverse en la escalada represiva que pareciera ser la opción que emerge de parte de las autoridades. Nos referimos específicamente a las resoluciones n°499 y 893 del año 2024, por las cuales el Ministerio de Seguridad de la Nación creó la denominada “Unidad de Seguridad Productiva”, una forma de reagrupar efectivos de las fuerzas federales con el objetivo explícito de brindar seguridad a sectores de la economía vinculados al RIGI. O a la incorporación en el Plan Nacional de Inteligencia de activistas y organizaciones ambientalistas como objetivo de vigilancia del Gobierno. Estas prácticas antidemocráticas e ilegítimas, son también ineficientes ya que las falencias del RIGI no son por las protestas de los ambientalistas, sino por la propia falta de solidez del régimen.
Por último, es importante definir que de ninguna manera la intención de estas páginas es proponer un modelo aislacionista para el desarrollo nacional. Por el contrario, no hay dudas de la necesidad de aumentar las inversiones de capital privado en nuestro país. Sin embargo, sin una correcta planificación el panorama termina siendo tan desolador como las inversiones del RIGI. Poca inversión, enfocada en prácticas extractivistas que sin regulación alguna tienen consecuencias fulminantes para el desarrollo, la salud y la vida de las poblaciones que habitan los territorios en que se llevan adelante estas actividades y ganancias extraordinarias para muy pocos que no dejan beneficio ni en la generación de empleo local ni en las nacionales. Por el contrario, es el sector financiero el que termina enriqueciéndose a partir de los ingresos de divisas por inversión minera y que luego termina fugándose a partir de los beneficios cambiarios.
El balance del RIGI en este año y poco más de implementación expone una contradicción estructural: se presenta como un régimen destinado a atraer grandes inversiones, pero descansa sobre un Estado debilitado, sin capacidad de planificación, coordinación ni inversión estratégica, lo cual desencadena su falla. La falta de infraestructura, la desconfianza política e institucional y la escasa generación de proyectos nuevos no son fallas aisladas, sino síntomas de un modelo que concibe al Estado como un actor pasivo, limitado a conceder beneficios en lugar de diseñar un rumbo de desarrollo. Las investigaciones más actuales demuestran que las economías más dinámicas son aquellas donde el sector público no se limita a “crear condiciones” para el capital privado, sino que lidera la dirección de la inversión, asume riesgos y construye capacidades colectivas. El RIGI, por el contrario, se apoya en un esquema de desregulación y privilegios que confunde el estímulo con la estrategia: genera rentas en el corto plazo, pero no valor público ni innovación. En lugar de un Estado que impulsa misiones tecnológicas y ambientales el régimen consolida un modelo rentista que repite proyectos preexistentes, no mejora la infraestructura y no genera confianza duradera. Sin un Estado que oriente el desarrollo, las inversiones carecen de horizonte y el país se condena a reproducir una estructura productiva extractiva y dependiente.
Fuentes bibliográficas:
- Cantamutto F.J., Schorr Marti, Wainer Andrés. Con exportar más no alcanza. Ed. Siglo Veintiuno. 2024
- Mazzucato Mariana El Estado emprendedor. Ed. Taurus. 2018
- AR (2024), “El RIGI, un proyecto anti-Argentina”
- Observatorio del RIGI. Boletín n° 1. 2025.
- OCIPEX (2024), “El RIGI: bases para el saqueo de la Argentina”
Tecnoenergía (2025), “El RIGI, un año después: promesas de US$ 50.000 millones y apenas 0,5 % de resultados”
[1] Datos del Observatorio RIGI https://observatoriorigi.org/2025/08/16/el-rigi-en-datos-balance-a-un-ano-de-implementada-la-ley/
[2] Idem anterior.
[3] https://www.infobae.com/america/agencias/2024/09/20/argentina-suma-intenciones-de-inversion-por-50000-millones-de-dolares-por-nuevo-regimen/?utm_source=chatgpt.com
[4] OCIPEX (2024), “El RIGI: bases para el saqueo de la Argentina”
[5] FUND.AR (2024), “El RIGI, un proyecto anti-Argentina”
[6] Tecnoenergía (2025), “El RIGI, un año después: promesas de US$ 50.000 millones y apenas 0,5 % de resultados”
(*) Abogado (UBA). Especialista en Derecho Ambiental (UBA). Maestrando en Desarrollo y Políticas Públicas (UNL). Docente de Análisis Económico y Financiero y de Derecho de los Recursos Naturales y Protección Ambiental. Secretario Gremial FEDUBA. Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios en Política Ambiental (CIEPA)